En medio del ruido de frases como "el observador crea la realidad" o "todo es probabilidad", la mecánica cuántica parece más un mito new age que una teoría científica. Pero ¿qué dice realmente esta teoría que cambió nuestra visión del mundo?
Para responderlo, dos físicos argentinos —el Dr. Gustavo Romero y el Dr. Santiago Pérez-Bergliaffa— se sientan a charlar sin fórmulas, pero con profundidad, en una entrevista imperdible titulada “Diálogo sobre la Mecánica Cuántica”, disponible al final.
Sobre esta serieEste video forma parte de una serie de 18 entrevistas que hicimos a científicas y científicos profesionales argentinos, producida para el canal Magazine de Ciencia bajo la dirección de Leonardo Graciotti.
El objetivo de esta serie es acercar al público general el pensamiento actual de quienes investigan y hacen ciencia en Argentina, con un enfoque claro, accesible y comprometido con el rigor del conocimiento.
Cada episodio es una invitación a pensar, desde la voz de quienes dedican su vida a ampliar las fronteras del saber.
En este episodio, el Dr. Gustavo Esteban Romero y el Dr. Santiago Esteban Pérez-Bergliaffa, dos físicos teóricos con formación filosófica, abordan los fundamentos y controversias de la mecánica cuántica, la teoría que describe el comportamiento de los sistemas físicos a bajas energías y que ha sido, desde su origen, objeto de intensos debates interpretativos.
Romero introduce la mecánica cuántica como una teoría que surge de las limitaciones de la física clásica, especialmente en relación con la electrodinámica de Maxwell y la mecánica estadística de Boltzmann. Su característica central, dice, es que ciertas propiedades físicas ya no son continuas, como en la física clásica, sino que aparecen en valores discretos. Además, aclara que no se trata de una teoría restringida a lo microscópico: existen numerosos sistemas macroscópicos, como los superconductores, los láseres o incluso las estrellas de neutrones, que solo pueden describirse adecuadamente en términos cuánticos.
Pérez-Bergliaffa, por su parte, señala que uno de los aspectos más llamativos de la teoría es la dificultad que ha generado su interpretación. A diferencia de otras teorías físicas, la mecánica cuántica no ofrece una definición clara de sus referentes. ¿A qué se refiere exactamente la función de onda? ¿Qué entidades describe? ¿Qué partes del formalismo corresponden a propiedades objetivas del mundo y cuáles son simplemente herramientas matemáticas?
El diálogo gira en torno a estos interrogantes. Ambos científicos coinciden en que la teoría, si bien es extraordinariamente precisa desde el punto de vista predictivo, tiene zonas oscuras en cuanto a su significado. A lo largo de la conversación, repasan los momentos históricos claves del desarrollo de la teoría, deteniéndose especialmente en el Congreso Solvay de 1927. Allí surgieron tres interpretaciones principales: la de Schrödinger, que concebía las partículas como ondas materiales; la de de Broglie, que introdujo la idea de la onda piloto; y la de Bohr y Heisenberg, que más tarde se conocería como la interpretación de Copenhague.
Se menciona cómo, por razones que no fueron exclusivamente científicas sino también sociológicas, esta última interpretación se impuso. También se señala que muchos relatos sobre aquel congreso fueron reconstruidos de manera imprecisa, y que recién en 2006 se tradujeron al inglés los documentos originales, donde puede verse que hubo más discusión en torno a la propuesta de de Broglie de lo que suele creerse.
En la segunda parte del video, los interlocutores profundizan en el estatuto de la función de onda. A partir de la propuesta de Max Born, se la interpreta como un objeto matemático cuya función es calcular probabilidades: no representa una onda física, sino una densidad de probabilidad. El famoso experimento de la doble rendija, realizado con electrones o neutrones, ilustra cómo un mismo sistema puede mostrar comportamientos que se interpretan como "ondulatorios" o "particulados", dependiendo del tipo de medición. Sin embargo, ambos físicos advierten que esta dualidad es una simplificación didáctica, y que lo más honesto intelectualmente sería admitir que la teoría cuántica no describe ni ondas ni partículas clásicas, sino entidades cuya naturaleza exacta aún no comprendemos del todo.
Finalmente, se examina críticamente la interpretación de Copenhague, en especial su idea del colapso de la función de onda. Esta interpretación postula que, al hacer una medición, el sistema "elige" un estado definido entre varios posibles, y que esta transición es causada por la intervención de un observador o aparato externo. Romero cuestiona esa idea: argumenta que el colapso no puede ser real, porque la función de onda es una entidad matemática, no física, y que atribuirle un colapso equivale a introducir un proceso fuera del alcance de la teoría.
Según su visión, la probabilidad en mecánica cuántica es similar a la que usamos en contextos clásicos, como una ruleta: la probabilidad cambia cuando cambia el conocimiento del estado, pero no hay un "colapso" mágico. En lugar de invocar la intervención de un observador, proponen que el problema debe abordarse mediante una teoría más completa que incluya la interacción del sistema con su entorno, sin suponer un mecanismo externo arbitrario.
Este diálogo no pretende cerrar los debates sobre la interpretación de la cuántica, sino abrirlos. Es una invitación a pensar sin apelar a frases hechas, reconociendo tanto la potencia de la teoría como los desafíos filosóficos que aún plantea.
Podés ver la charla completa aquí:


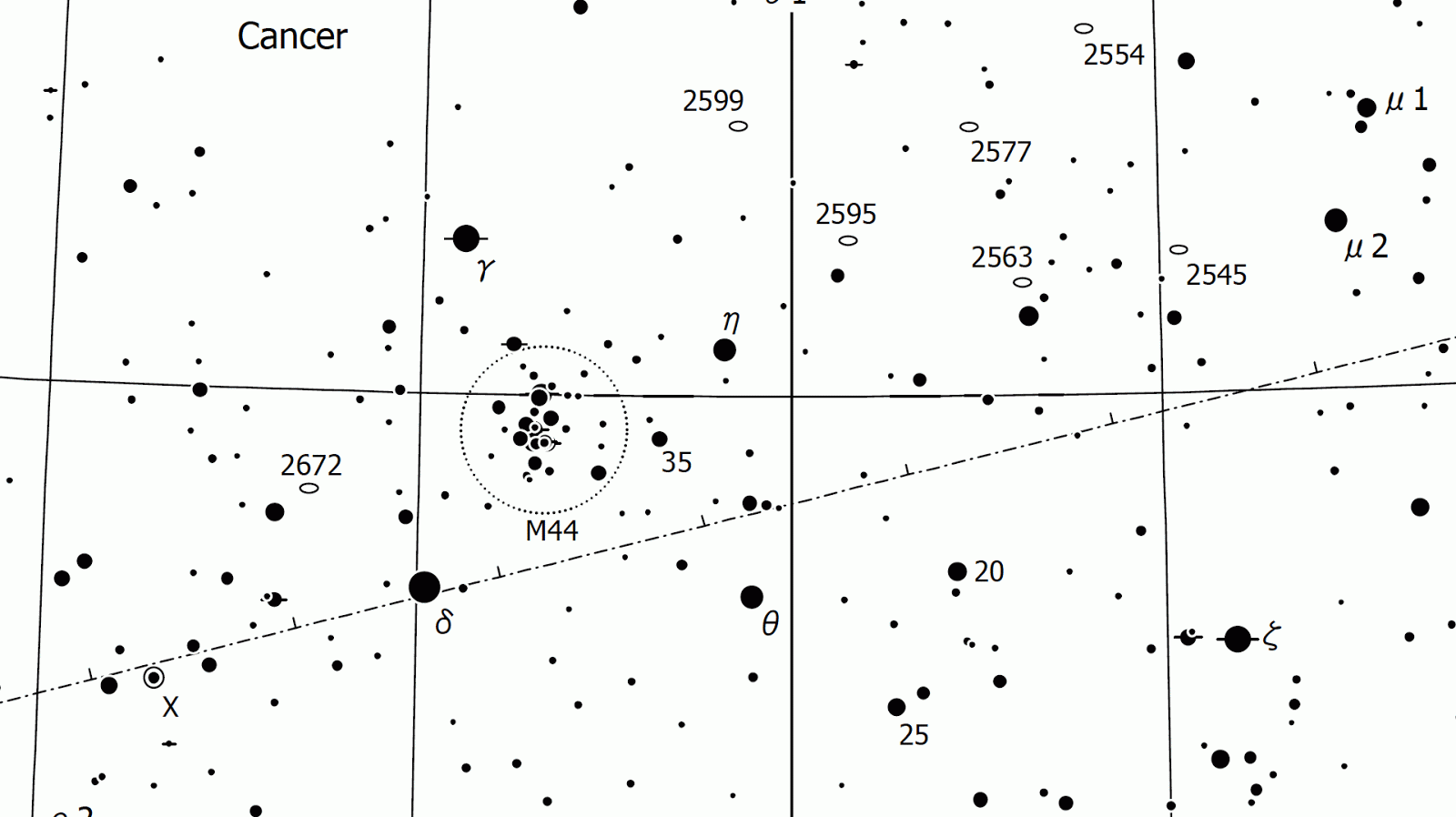
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Por favor dejanos tu comentario que te responderemos a la brevedad.